Una vez mi mamá, que cumplió misión médica en Honduras, me contó sobre los niños de ese país que duermen en las calles oliendo Resistol, un pegamento que se utiliza en la industria y les permite aguantar el hambre acumulada por muchos días de inanición.
De los daños ocasionados por ese componente químico, poco o nada se publicaba entonces. Según el diario español El País, se calcula que sólo en la capital de Honduras hay 3 000 niños que viven en las calles. Muchos de ellos deambulan por plazas y esquinas para conseguir alimento y dinero para comprar el disolvente Resistol.
Cada vez que podía, mi madre les llevaba de comer, pero se quedaba con la certeza de que no hacía más que poner un pequeño parche en una herida demasiado grande. En aquel entonces, yo solo tenía nueve años. Quince años después, la directora de la organización social Casa Alianza de Honduras, Guadalupe Ruelas, denunció estos mismos hechos, haciendo especial énfasis en la explotación laboral a que son sometidos los infantes de esta nación centroamericana.
De acuerdo con Telesur, durante los últimos meses de este año que casi concluye, los índices de maltrato a los más pequeños han ido en aumento, afectando también a adolescentes.
Por su parte, Ruelas indicó que existen «casos dramáticos de infantes que en el sur del país tienen que pasarse toda la noche recogiendo curiles (moluscos extraídos de los manglares del golfo de Fonseca), o niños de cinco años en el occidente del país, que tienen los dedos chiquitos por apelmazar la pólvora de los fuetillos, que luego aquí la gente de manera inconsciente compra».
Alarmante en extremos es además, la nueva modalidad de explotación sexual y laboral donde los propios progenitores alquilan a sus hijos para que ejecuten actividades para terceras personas.
Estas situaciones han sido también denunciadas por el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, quien calificó de inaceptable el crecimiento del trabajo infantil en la agricultura y expresó que lamentablemente, en el mundo hay 108 millones de niñas y niños entre cinco y 17 años en esa situación.
De acuerdo con el Informe sobre la niñez y la adolescencia en Honduras, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), correspondiente al año 2018, en el 2017 el 15.2 por ciento de la niñez hondureña trabajaba. De estos, el 6.2 por ciento trabajaba y estudiaba, el 9 por ciento solo trabajaba y el 12 por ciento ni estudiaba ni trabajaba.
Asimismo, el trabajo peligroso, es decir, en lugares inadecuados, como depósitos de basura, en la calle, pisos elevados, lugares sin ventilación o en ríos, representa el 9.3 por ciento de la niñez trabajadora en nueve departamentos del país. Lo mismo ocurre con el 22 por ciento de los adolescentes trabajadores entre 14 y 15 años y el 29 por ciento de los adolescentes trabajadores entre 16 y 17 años.
Esta avalancha de datos, puede ser a su vez, la explicación de la migración continua y a gran escala protagonizada en los últimos tiempos por los hondureños, en la búsqueda del «sueño americano».
Es lamentable leer las desgracias de seres humanos que solo comienzan su camino en la vida a través de interminables informes y denuncias de organismos, datos incapaces de encerrar esa esencia que se pierde en las calles de los trabajos forzados, o en las frías noches hondureñas de periódicos y Resistol.


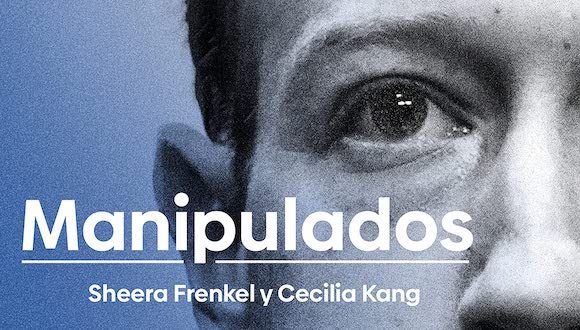


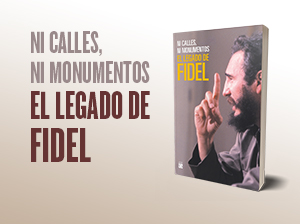
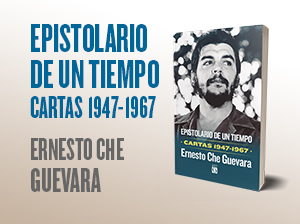
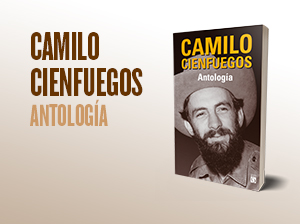
Comentarios