Lo primero que sorprende cuando nos acercamos a «Principios del gobierno representativo», del politólogo francés Bernard Manin, es que desde el inicio se plantea que ese sistema político y de gobierno que hoy la casi totalidad de los países acepta como democracia, nació en oposición a esta.
La democracia representativa, asevera Manin, proviene o evoluciona de instituciones no democráticas en sus inicios. Asimismo, el tipo de gobierno que favorece es uno de carácter dual, con fuertes componentes aristocráticos.
Desde la perspectiva del autor, existen diferencias sustanciales entre lo que sería la democracia real o absoluta y lo que es un sistema representativo o republicano. No es lo mismo, dice, un pueblo libre haciendo sus leyes que otro que elige representantes para que las hagan por él.
Basándonos tan solo en esa «sutil» diferenciación podemos establecer que la democracia absoluta no existe hoy en día. Sin embargo, en su devenir histórico las sociedades modernas fueron apropiándose de las esencias de esa modalidad de gobierno, aceptada universalmente como la más justa y beneficiosa para todos, y cada una la adaptó a sus circunstancias específicas.
En ese proceso de adaptación, como es de suponer, los intereses de las clases dominantes o detentoras del poder siempre tuvieron un rol protagónico.
Es así entonces que hoy se habla de formas de democracia, aunque una sola es la que parece contar para Estados Unidos, en su rol autoasignado de gendarme mundial.
Los teóricos distinguen dos formas fundamentales: la directa y la indirecta o representativa.
La primera de ellas sería lo que hemos referido hasta ahora como democracia absoluta y pura. Es el gobierno del pueblo directamente, que ejerce por sí mismo las funciones públicas sin la intermediación de representantes. Sus orígenes datan de la Antigüedad (Atenas y Roma) y su principal institución es la gran asamblea popular, en la que todos los ciudadanos participan de las decisiones.
Es de que consenso universal que la democracia directa es impracticable hoy en día por imposibilidades materiales, fundamentalmente territoriales y demográficas. De ahí que cuando se hable de democracia se esté refiriendo casi siempre la segunda forma, la representativa, que es aquella en la que se establecen órganos representativos que asumen el poder por mandato del pueblo.
Los representantes que integran dichos órganos son siempre seleccionados mediante el sufragio o la elección, que es la institución principal del gobierno representativo.
Basados solo en esto podríamos entender entonces que la democracia representativa es una evolución natural de la directa, ante la imposibilidad práctica de materializar esta última en las sociedades modernas y contemporáneas.
Sin embargo, James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos (1809-1817) y reconocido teórico político, no vio nunca a la representación como una necesidad técnica y práctica, sino como una forma de gobierno superior a la democracia, como un sistema político diferente.
Su visión fue compartida por muchos otros teóricos de la época del nacimiento y consagración del gobierno representativo. Uno de ellos, el francés Emmanuel-Joseph Sieyès, quien fue uno de los teóricos de las constituciones de la Revolución francesa y de la era napoleónica, veía a la representación también como la aplicación en el terreno político de la división del trabajo.
A su juicio, la representación era un principio esencial o clave para el progreso social y el sistema representativo la mejor forma de gobierno posible para las sociedades comerciales modernas.
Siguiendo estas apreciaciones fundacionales podemos constatar, tal como bien detalla Manin en su obra, que el gobierno representativo no es un tipo de democracia como tal, sino una forma de gobierno que a sus creadores les resultó diferente y preferible.
De acuerdo con el politólogo galo, esta forma tiene un conjunto de principios prácticamente universales, vistos no como ideales abstractos, sino como elementos constantes, a modo de arreglos institucionales que han prevalecido desde su concepción e instrumentación.
Los cuatro principios identificados por él son la elección de gobernantes o representantes a intervalos de tiempo regulares, la independencia parcial de estos para tomar decisiones, una relativa libertad de la opinión pública que escapa del control de los gobernantes, y la toma de decisiones tras un proceso de debate y discusión.
La elección o sufragio es un componente esencial en todo gobierno representativo. Es identificada como su institución central, así como la libertad y los derechos a participar políticamente en la sociedad son el fundamento básico del sistema democrático.
Sin embargo, las elecciones tienden por sí mismas a convertir los cargos públicos en cotos de élites. Así lo destaca en su libro Manin, que explica que este método de selección de los representantes tiene una naturaleza aristocrática.
Ello fue descubierto y advertido por muchos teóricos políticos, desde Aristóteles hasta Montesquieu, pero a pesar de eso las elecciones se impusieron al sorteo, el mecanismo fundacional de la democracia para escoger a los ocupantes de los cargos políticos.
En la actualidad a todos nos resulta impensable que los gobernantes sean electos mediante un sorteo, tal y como se hacía en Atenas y en otras experiencias democráticas de la Antigüedad y el medioevo.
Nuestra noción de democracia queda mayormente satisfecha cuando vemos que una sociedad está organizada de forma tal que cumple con los principales principios o características de una república. Esto es, que en ella todo ciudadano es igual ante la ley, los cargos públicos son lo más accesibles posible para todos y en la elección de estos participa el mayor número posible de ciudadanos.
Pero resulta que la elección tiene un importante viso autocrático y, tal cual funciona en la mayoría de las democracias hoy, un conjunto de rasgos no igualitarios. Entre estos puede destacarse el frecuente trato desigual de los candidatos, la propia dinámica de la selección, las limitaciones cognoscitivas de cada aspirante y el electorado, y el elevado coste de diseminar información y hacer campaña, algo que sabemos que no todos los ciudadanos con posibilidades de ocupar un cargo se pueden permitir.
A pesar de todos esos matices desiguales y aristocráticos, que contribuyen a que la elección favorezca casi siempre a los candidatos de las élites establecidas, esta es más coherente con el principio de consentimiento en el que se basó la institucionalización política de las tres principales revoluciones modernas: Inglaterra, Francia y Estados Unidos.
Dicho principio establece que toda autoridad legítima procede del consentimiento general o mayoritario de aquellos sobre los que va a ejercerse, y el sorteo como método de selección no puede interpretarse ni percibirse como una expresión de ello.
Manin estima que la visión del fundamento de la legitimidad y la obligación política fue lo que condujo al eclipse del sorteo y al triunfo de la elección.
Cuando surgió el gobierno representativo, dice, el tipo de igualdad política que se buscó fue la de derechos en o a consentir el poder, y no la de oportunidades de obtener un cargo.
Como hemos visto, las elecciones, institución principal del gobierno representativo, o lo que es lo mismo, de la democracia según la entendemos hoy, pueden conllevar muchas veces a una distribución no igualitaria de los cargos.
No obstante, así como tienen de aristocráticas, objetivamente tienen también fuertes e innegables componentes democráticos. Por ello es que el autor del libro que nos ocupa plantea que tienen un carácter dual. Aristocracia y democracia son dimensiones reales e inseparables de la elección, según Manin, y quizás en esa ambigüedad sea donde radique «la clave de su excepcional estabilidad».
Además de la elección, el politólogo vislumbra en su análisis otras características no igualitarias del gobierno representativo. Una de ellas es lo que denomina principio de distinción, visible en el hecho de que por lo general los representantes electos son ciudadanos distinguidos, socialmente diferentes y superiores a quienes les eligen.
De acuerdo con su explicación, la naturaleza no democrática del gobierno representativo en sus fases iniciales no se limitaba solo al hecho de que el derecho de voto tuviese un carácter restringido. Existían disposiciones, arreglos y circunstancias para asegurar que los elegidos fuesen de mejor posición social que el electorado.
«El gobierno representativo no se basa en la semejanza y la proximidad entre representantes y representados», asegura Manin, al tiempo que recalca que en el origen de ese sistema político se concibió que los primeros estuviesen por encima de los segundos en cuanto a talento, virtud y riqueza.
Todo esto nos demuestra que la palabra democracia ha evolucionado desde el auge del gobierno representativo. No cambia del todo, pero ha mutado.
Como apunta Manin en su profuso análisis, seguimos entendiendo por democracia a la igualdad política entre los ciudadanos y al poder del pueblo, pero aceptamos como natural que ese poder sea ejercido por representantes y no por el pueblo realmente.
Pese a ello, el gobierno representativo es un sistema republicano o popular. En él el pueblo elige a los representantes y la frecuencia de las elecciones obliga a estos a ser relativamente responsables ante sus electores. Asimismo, si bien en esta modalidad la comunidad no se autogobierna, las políticas y las decisiones públicas son, en muchos casos, sometidas a su veredicto.
Existen además otras compensaciones que hacen que este sistema sea armónico y equilibrado, y no se muestre como el gobierno de los mejores, sino como un supuesto gobierno del pueblo. Un ejemplo en ese sentido es la libertad de la opinión pública, que actúa como contrapeso democrático a la no democrática independencia de los representantes.
Del mismo modo entonces que el gobierno representativo presenta a la vez aspectos democráticos y no democráticos, es capaz también de adoptar a lo largo del tiempo formas distintas y seguir permaneciendo igual. Así lo destaca el autor en los compases finales de su estudio, donde subraya la capacidad de adaptación del gobierno representativo a las distintas circunstancias de cada momento histórico y sociedad.
Una prueba de ello es el alcance actual del sufragio, universal en la mayoría de las «democracias» y no restringido a determinado género, raza o clase social como en los orígenes del sistema.
Concebido en explícita oposición a la democracia, para garantizar la permanencia de las élites en el poder, el gobierno representativo se considera hoy no solo como una de sus formas, sino como la única posible.
Al menos ese es el parecer del presidente actual de Estados Unidos y tantos otros que le han precedido. Ellos y gran parte del establishment del poderoso país, así como del de otras «democracias» occidentales, han cuestionado siempre cualquier experiencia sociopolítica que no se acoja al pie de la letra a su modelo de gobierno. Un modelo que como hemos visto, no tiene a la democracia precisamente como su principal razón de ser, aunque no la obvia del todo.
Como experiencia auténtica, la Cuba resultante de la Revolución de 1959 ha ido construyendo su propia democracia. El Gobierno la define como «popular y participativa», y ciertamente lo es, como también es cierto que es perfectible, como todas.
En la isla el pueblo podría participar más de los nombramientos en las esferas más altas del gobierno, algo que quizás se incluya en las anunciadas reformas del sistema de gobierno y electoral. Asimismo, también podría reducirse la brecha existente en los procesos participativos a los distintos niveles.
Entrevistado por la agencia británica BBC en 2015 sobre la democracia en Cuba, el editor de la revista política «Temas», Rafael Hernández, apuntó que, en su opinión, la democracia en el país funciona mejor a nivel local que a nivel nacional, una brecha superable.
De igual forma, recalcó que la idea de democracia y libertad de Cuba «nunca ha sido la misma de la de Estados Unidos desde los tiempos de José Martí, el fundador de la independencia cubana». «Esta no es una diferencia marxista ni comunista. Es parte de la cultura nacionalista en Cuba», aseveró.
Como mismo tiene sus deficiencias y puntos de mejoría, la democracia del sistema socialista cubano también tiene sus logros. Si analizamos un poco, veremos cómo muchos de esos rasgos aristocráticos y desiguales del gobierno representativo que detalla Manin en su obra han sido solventados en la isla.
En Cuba no se derriten cifras millonarias en campañas electorales y se garantiza que todos los sectores socioeconómicos estén representados en los principales órganos del poder.
No obstante, esto no vale para los pregoneros de la democracia. Para ellos solo hay una sola, la concebida por las potencias de siempre, y todo lo que se aparte de ese camino tiene que ser condenado y destruido por cualquier vía posible.
Entonces, si volvemos a las lecciones-condiciones que Trump intentó dar-imponer a Cuba para favorecer una normalización de las relaciones, veremos que de la democracia que hablaba era de una «paradigmática» y única. Una que no solo nació en oposición al legítimo gobierno del pueblo, sino que también permitió que él llegase a la Casa Blanca sin haber sido siquiera el candidato más votado por la mayoría de los estadounidenses.






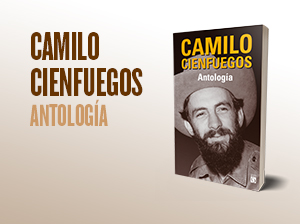
Comentarios