Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, a fines de 2016, no había habido un revuelo mayor, tanto a lo interno del país como a nivel regional e internacional, en torno al más reciente proceso de pacificación. Ahora las circunstancias son bastante distintas, lejos de agitarse banderas de paz y pregonarse optimismo, se retrocede a los momentos más oscuros e inciertos de la confrontación armada tras un atentado con coche bomba que vino como anillo al dedo a un nuevo presidente nada partidario del diálogo político para rematar un esfuerzo pendiente de negociación diplomática con la última guerrilla en activo: el Ejército de Liberación Nacional.
El hecho en sí es de altísima complejidad, por lo que representa el retorno a la violencia más cruel en plena capital de la nación, el derramamiento de sangre, en este caso de jóvenes cadetes, la magnitud del ataque: 21 personas muertas y casi 7 decenas de heridos, en fin, conmoción, luto, repudio, indignación, bajo la máxima de que toda vida es sagrada y que la guerra es abominable. A todo ello se suma la crisis diplomática regional que tal situación ha creado, desde el momento en que los confesos autores del estallido en la Escuela de Policía General Santander estaban en medio de un proceso de paz que, aunque estancado desde agosto de 2017 por el cambio de gobierno, involucra al menos a 5 Estados en condición de garantes —Ecuador que era el sexto se retiró por otro incidente violento en su frontera con Colombia— y particularmente a Cuba, como sede, y en consecuencia refugio de los designados para negociar, en este caso, 10 miembros del ELN, algunos de ellos pertenecientes al Comando Central.
Por tanto, se ha desatado la polémica y la polarización se enquista cada vez más en la sociedad colombiana ya bastante harta de la guerra y sus consecuencias devastadoras. Cuesta no dejarse llevar por el discurso dominante, el cual ha entronizado la matriz de que el siniestro obliga a poner fin automáticamente a la negociación política y encarcelar de inmediato a los culpables.
Pero resulta que esa sería una conclusión apresurada, y en total concordancia con los intereses del ejecutivo que hoy lidera los destinos de Colombia, sin tener en cuenta una visión general del fenómeno en todas sus aristas. Primeramente, a Iván Duque, el mandatario que ahora encara el rol de justiciero y reivindicador de las víctimas del atentado, jamás le interesó sentarse a la Mesa con sus contrarios para continuar una agenda previamente establecida con la administración predecesora, y evitar que escenarios de terror como el vivido el pasado 17 de enero se repitiesen. Desde que asumió la banda presidencial y se instaló en la Casa de Nariño, sus acciones fueron contrarias a las aspiraciones de paz: disolvió la delegación negociadora heredada de Santos y no nombró un nuevo equipo; dijo que evaluaría lo avanzado y pactado hasta el momento con los del ELN y hasta hoy no se han visto los resultados de tal estudio; condicionó desde el inicio el reimpulso de las pláticas a pesar de que la contraparte dio muestras de ceder particularmente en el aspecto más espinoso: el secuestro, pues se dieron varias liberaciones unilaterales por parte de la insurgencia a cambio de cero gesto gubernamental; desoyó todos los pedidos de reanudar el proceso que provenían de la ciudadanía, en su lugar, arreció la ofensiva militar para retomar la doctrina de su mentor, Álvaro Uribe, de plomo con los guerrilleros, aun y cuando las más de 6 décadas de conflicto armado han evidenciado que era necesaria una solución negociada porque ninguno de los adversarios había sido capaz de vencerse en el terreno de combate.
Ese ha sido el preámbulo del momento actual, sin entrar en detalles en la desarticulación que sufrió el acuerdo suscrito con las FARC, cambios prometidos por Duque que se han convertido en justamente lo que negó en campaña: «hacer trizas» lo firmado con el hoy partido político de la rosa roja. Se suma la otra parte de la historia no contada, o al menos, poco divulgada, de manera que parcializarse resulta muy fácil. Hay que partir de que los procesos con las FARC y el ELN se dieron ambos bajo los términos de no detener las acciones bélicas. Es decir, en La Habana o Quito, donde se instalaron los encuentros con una y otra guerrilla, se discutía sobre paz y reconciliación, al tiempo que en la selva, poblados y ciudades colombianas continuaban las maniobras ofensivas y defensivas. Conste además que en Colombia no se vive un conflagración convencional, sino una guerra de guerrillas; atrás quedaron las escenas peliculeras de ejércitos enfrentados hasta que uno dominase al otro, bien sea por la superioridad numérica o la fuerza de su sus medios de combate. La práctica irregular de más de 60 años ha sido el sabotaje, los ataques sorpresivos, el espionaje y la infiltración en las tropas enemigas como tácticas fundamentales, teniendo en cuenta la asimetría de los bandos. Por tanto, toda agresión que comprenda objetivos militares y bajas enemigas es perfectamente reglamentaria en medio de lo injustificable que es la guerra en toda su expresión y que se torna mucho más incomprensible en tiempos presentes aparentemente cada día más civilizatorios.
Entonces, sucede la embestida a la escuela de cadetes de Bogotá, la sociedad colombiana y mundial se paraliza, no sin razón, olvidando por un minuto que los coches bomba son el pan diario de todas aquellas naciones en guerra y Colombia no es la excepción en tanto no finalice la suya, que no terminó con el acto protocolario en el Teatro Colón, allí donde Santos y Timochenko estamparon sus respectivas firmas de paz con un «balígrafo», ni con la ceremonia de entrega a Naciones Unidas de cerca de 10 mil fusiles de los desarmados exguerrilleros de las FARC. La beligerancia sigue mientras la paz no se complete con otro acto de concordia, esta vez con el actor armado que todavía queda en el terreno.
Es así que a la acometida en la escuela policial, le precedió una ofensiva de las Fuerzas Militares contra los campamentos insurgentes aun y cuando el ELN había decretado una tregua temporal por navidad y fin de año. En medio de la distensión, el Ejército menospreció tal gesto, tampoco obligado a respetarlo al ser una decisión unilateral de la guerrilla, y aprovechó para avanzar en sus posiciones y someter a los combatientes elenos; bombardeó un campamento insurgente el 25 de diciembre, «lanzando más de 12 bombas de centenares de libras de explosivos cada una, afectando a una familia de campesinos que estaba cerca de dicho campamento», de acuerdo con lo descrito en el comunicado en el que el ELN reconoció la autoría del atentado. «Es entonces muy desproporcionado que, mientras el Gobierno nos ataca, plantee que nosotros no podamos responder en legítima defensa», remataba el texto tras dar a conocer los hechos precedentes. Para algunos sonaba a justificación injustificable tal reivindicación, sobre todo cuando se tardaron 4 días en asumir su participación en el estallido con carro bomba.
A pesar de todo, es difícil que un bogotano asuma que es legítima esta acción de la guerrilla, cuando altera su tranquilidad y siembra pánico, cuando es calificada a todos los niveles, incluyendo la comunidad internacional, como un acto terrorista, cuando los fallecidos y lesionados promedian los 20 años, cuando eran estudiantes, como se dice, con una vida entera por delante. Surgen muchas preguntas: ¿tiene una academia de policía carácter militar? ¿Puede escudarse la acción en el marco del Derecho Internacional Humanitario? ¿Cuán ilícita puede ser la operación si en el caso colombiano, la policía y el ejército han sido parte activa del conflicto armado y para los atacantes se convierte esta institución en objetivo de guerra toda vez que allí «reciben instrucción y entrenamiento oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social»?
Ahora la disyuntiva mayor es qué hacer después que la ruptura oficial del diálogo por parte del gobierno de Duque y la reactivación de las órdenes de captura a los negociadores del ELN. He aquí otro asunto discutible. Se pone el blanco en los plenipotenciarios del equipo guerrillero que están en la isla caribeña y que, en teoría, deben estar alejados de toda planificación de acción de guerra, a petición del Estado cubano en primera instancia. Pareciera que el presidente colombiano aprovecha el contexto para arremeter y poner en posición embarazosa a un país con el que tiene diferencias ideológicas profundas y lejanía de intereses en la región, acentuadas precisamente por la cercanía de La Habana con Caracas, un enemigo declarado de Bogotá.
Sucede que existen «unos protocolos» para en caso de ruptura. La discusión pasa al plano jurídico de si son vinculantes o no, si son términos acordados que vayan más allá de una administración en particular, y deban ser asumidos como compromisos de Estado. Al decir de uno de sus firmantes, el exjefe negociador del ejecutivo de Santos con el ELN, Frank Pearl, dichos documentos se establecen «en cualquier caso y no condiciona cuál sea la razón del rompimiento». A pesar de ser secreto, se ha podido filtrar que el pacto incluye el retorno de los miembros del ELN en un plazo de 15 días a su condición de clandestinidad en suelo colombiano con ciertas garantías para su seguridad provistas por la contraparte y con la participación de los países garantes. Hasta el momento, tanto Cuba como Noruega, dos de esas naciones involucradas como mediadoras del proceso, han sido enfáticas en la necesidad de apegarse y respetar lo estipulado en los protocolos. Pero Duque y su tren ministerial, buena parte de los partidos políticos en Colombia y la rama legislativa y judicial desestiman seguir una hoja de ruta diferente a la captura y entrega de los guerrilleros para que cumplan su condena en territorio colombiano.
Lo cierto es que, en medio de la controversia, toda muerte es dolorosa y nubla los sentidos, la de los cadetes llenos de sueños que le apostaban a su futuro, como también esas otras más silenciadas: la de los líderes sociales, activistas de derechos humanos, opositores políticos, familiares de insurgentes o exguerrilleros que a diario colman los titulares locales, víctimas de asesinatos que se quieren vender como aislados pero que son ya práctica sistemática. Difícilmente pueda aplicarse la separación de buenos y malos, culpables e inocentes cuando se cometen errores de un lado y de otro. El ataque del 17 de enero viene a convertirse entonces en una torpeza mucho mayor para el momento actual que atraviesa el país, que toda reflexión sobre su licitud. Lo único incuestionable es que la única forma de parar la consecución de actos atroces es con el fin de la guerra y más cerca de tal propósito está una negociación política que la prosecución del conflicto.







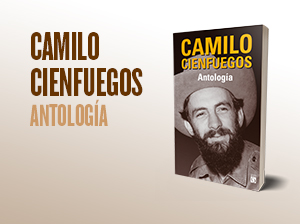
Comentarios